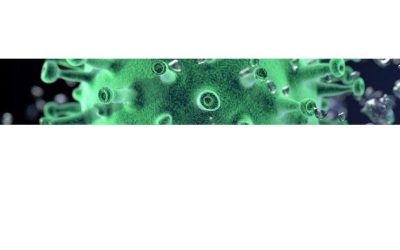El otro día apareció una investigación que sostenía que los adolescentes tienen un promedio de doce horas por día con el móvil en sus manos. El año pasado realizamos una investigación con estudiantes de psicología y llegamos a la conclusión de que un adolescente miraba su móvil más de seiscientas veces por día. Estos resultados que pueden ser constatados día a día, ya no sorprenden sino por la magnitud. Nadie podría sugerir que no hay algo importante en ese objeto que se tiene entre las manos tantas horas al día y se lo mira tantas veces por día. Hace muchos años que escribo sobre estos temas, al igual que tantos de nosotros, y ya podemos aseverar que estamos viviendo una nueva época, algunos la llamarán posmodernidad virtual y otro directamente la era virtual. Se pondrá una fecha patriótica como la llegada a la luna que podría ser el primer celular con acceso a internet y datos que permitió las localizaciones en presente que, por supuesto, significa: en presencia del móvil. Pero esos comienzos míticos se fueron preparando ya con las redes sociales y con la construcción de una nueva identidad: la identidad virtual. Esta no descansa aun cuando nosotros no estemos presentes en la red. Otro hito insoslayable es la entronización a nivel planetario del buscador de los buscadores, el dios omnipresente y directriz de toda visibilización en la red. La verdad está en google, que es la nueva manera de deletrear a Dios, todos los millones de libros y de sabiduría tirados a lo anticuado en reverencia a este dios metido, sabelotodo e íntimo, sumamente dúctil para el marketing religioso de la sociedad capitalista.
Pero hay una cuarta característica que también es un hito y que termina siendo la más controvertida para quienes nos ocupamos de la subjetividad. Estos temas están planteados en el interesante texto de Florencia Fernández en la sección de psicología del jueves 17 de enero, y tiene que ver con el amor en las épocas virtuales. La autora se pregunta si lo virtual no dificultaría el encuentro con el otro sexo, “los posibles sufrimientos que la experiencia amorosa pudiera ocasionar”.
Antes de hablar de amor, resulta necesario ampliar el concepto y pensar en erotismo. El erotismo incluye la relación con el propio cuerpo, la imagen de sí, la construcción del narcisismo y es condición de posibilidad del amor que implica alguna mínima porción de entrega de una parte erotizada de uno al abismal campo del otro.
Estos objetos que tenemos entre manos “saben” de erotismo, por eso su monstruosa doble visión. Al mismo tiempo que miran para afuera, nos miran. Continuamente nos está sacando una selfie, saben qué nos gusta, cuál es nuestro mejor perfil, hacía donde quisiéramos ir hoy, que nos gustaría comer a la tarde y con quién nos gustaría hacer el amor. Nuestro objeto, que no es virtual, nos pinta la cara, con cantidad de filtros y algoritmos para que salgamos mejor en las miles de fotos que nos va sacando por día.
Algunas preguntas nos surgen en estos tiempos de selfies y selfiadores:
Una de las incógnitas es si la selfie estimula el erotismo de la pareja pues ¿qué lugar le queda al otro cuando uno se la pasa sacándose fotos a sí mismo y a todo lo que lo rodea? La pregunta, en criollo, ¿calienta al partenaire sexual ver todas esas fotos donde el protagonista reúne la gente, es marco de la foto, señala la pertenencia de los participantes en las redes sociales? Las selfies tiran abajo ese falso dilema que pareciera construirse entre amor en presencia o amor “a distancia”.
Existen cada vez más aplicaciones y redes sociales donde la comunicación es a través de selfies constantes y sonantes, hay que mostrarse lo más bello/a posible haciendo cosas que despierten el interés de los otros, y puedan aplaudir con un like. Las selfies merecen pocas palabras, la menor cantidad posibles de ellas. Esto conlleva que sepamos muy bien cómo salir bien en una foto pero que no sepamos hablar casi en ninguna circunstancia. Nos vemos frente a una época donde todos te miran y no hablan, gente que les encanta su aspecto pero que no soportan su voz.
La selfie es fugaz y autosuficiente, es una creencia: la tienes que ver ahora porque después ya es historia, o sea, desaparece, no es para verla dos veces así como no se puede vivir dos veces la misma experiencia, ese instante erótico no quedará en ningún lado (ni en presencia ni a distancia) salvo en una mirada, es el erotismo escópico donde somos vouyeristas de la vida, los paparazzi de nuestra vida. Ser de una época es atravesar un tipo de erotismo que la singulariza, conlleva una marca tan potente como la belleza de una rosa, fluidez que corre y desaparece con tu mirada que al rozarla desaparece como un olor que así como viene se va.
El selfiador/a es compulsivo, serial, saca y sube fotos en todas las ocasiones imaginables, en todas las reuniones, lo importante no es vivir sino “selfiar”, cualquier ocasión que demuestre que uno ha vivido, siempre llevamos la oscura intención de armar con todas esas fotos la retrospectiva de nuestra vida, o un video futuro… de casamiento, de separación, algún futuro epitafio o testamento. Se trata de un plan organizado que tendrá usos posteriores para dejar marcas de cualquier tipo de vínculo o pasaje por la vida llevado a cabo.
La selfie no entra en el juego entre amor en presencia o amor a distancia, porque crea intimidad antes aun de preguntarse con quien la crea y para qué, no está dirigida a ninguna singularidad, son gestos dirigidos a un espacio que debe ser pensado como la red, aceleración de impulsos, de acá para allá, que aparecen y desaparecen como fluye el río hacia un futuro incierto. Quien recibe también manda, no hay ni emisor ni receptor, lo que importa es el medio, y ese es el erotismo, la presencia misma en la red, donde nos miran al mismo tiempo que miramos. Y en esa instantaneidad se levanta el vuelo del erotismo, y el otro responde con un “ahhhhhhhhh” a nuestro pequeño documental erótico vivo.
Amar a puro selfie es una nueva manera de gozar, un amor que podría parecer a resguardo de las experiencias desagradables que cada uno tiene con el encuentro con el cuerpo del otro, sus exentricidades discursivas, sus células adiposas, sus glándulas salivales sin enjuague bucal, la sonoridad de sus flatulencias llenas de metano y ácidos de su última ensalada con aceto balsámico pero no se trata de eso sino de una época marcada por un erotismo singular. En nuestra época cada cual convierte a su cuerpo y su imagen en erotismo, cada cual descubre su propia intimidad y es quien lo manda al otro, en ropa interior, en situaciones subidas al rojo intenso o en las situaciones más cotidianas. En otras épocas había otros tipos de erotismo, algunos intentaban encontrar un sistema general que reuniera todas las condiciones de posibilidad del saber, otros intentaban hallar el movimiento dialéctico ascensional de la verdad, otros han depurado los opuestos fluido-sólido, seco-mojado, crudo-cocido para conceptualizar los tiempos acelerándose de nuestra modernidad, hoy comprendemos la prevalencia de la imagen que se toca y desaparece como si fuera un olor, la imagen que roza la nada y que se queda grabada en tus ojos, profundamente poéticos, en las miles de visualizaciones, la insignificancia de lo que se dice. No hay palabras que puedan rozar el instante que ya se fue… pero quedó esto, una selfie de lo que ya no está.
La selfie necesita, como todo en esta vida, del amor de otro, aspira a pensar que existe Otro, es mandada a la red pero se esfuma en el mismo momento en que es mirada, el erotismo de una mirada que se abre para desaparecer al mismo tiempo que lo mirado. Pero al estar condenados a ser humanos, esa poesía exigua necesita palabras, esa intromisión de la que hablaba Cortázar, esa obligada interjección en el límite del lenguaje o alguna frase siempre fuera de lugar que arruina el momento, no deja que esa selfie quede más tiempo que el instante de su pérdida.
* Psicoanalista, docente, escritor
Fuente: Psicología Página 12 07 de febrero de 2019
PSICOLOGO | Contacto